Los grumos son la esencia de un vaso de leche fría con Cacao Caos. Es todo un ritual que empieza con un vaso de sidra, dos dedos de leche semi-desnatada, una cucharilla de mango largo, tres cucharadas de Cacao Caos y otros cuantos dedos de leche más hasta dejar los grumos rebosando el recipiente. Coges la cuchara y saboreas con mucho cuidado de no atragantarte. Y bebes. Y dejas barrillo para el final. Y arrebañas lo que queda relamiéndote los labios mientras haces chocar la cucharilla con las paredes del vaso de sidra.
Practico este ritual desde que me ascendieron y, por tanto, liberaron de tomar solubles que no cimentaban bien. No falto ni una mañana. Haga frío o calor. Llueva o nieve. Las raras ocasiones en las que no he comenzado el día bebiendo mi elixir han ocurrido las mayores catástrofes de mi vida.
Como esa vez en la que dormía fuera de casa y en el sitio en el que estaba sólo tenían café o infusión y terminé rompiéndome la muñeca mientras bajaba por las escaleras. O el día aquel en el que mi hermano, a traición, se terminó los últimos polvos mágicos y yo acabé enterrando a mi perro.
Hoy me he levantado con un tremendo dolor de cabeza. Como cada mañana, me he puesto el uniforme, he atusado mi pelo, lavado la cara con agua fría y dirigido a la cocina. Bandeja, cuatro galletas, vaso de sidra, cucharilla de mango largo, dos dedos de leche…Y ahí me he quedado porque, torpemente, se me ha escurrido el bote de Cacao Caos al bajarlo de la estantería.
Bendito polvo marrón por todo el suelo.
Con el miedo metido en el cuerpo decido coger tres cucharaditas del cacao que parece haber tocado menos las baldosas por si eso consigue ahuyentar la mala suerte. Pero el desayuno ya no me sabe igual, la leche no pasa y siento un gran nudo en el estómago. Como voy bien de hora, elimino cualquier prueba del desastre, friego el vaso de sidra, la cuchara de mango largo y cuento hasta diez antes de abrir la puerta de la calle.
«Puede que, a pesar de todo, hoy no sea un mal día» – me repito una y otra vez para ver si consigo creerme mi propio discurso.
Las calles parecen las mismas, el metro sigue oliendo igual que siempre y he conseguido subir y bajar las escaleras sin romperme nada. Pero, como dice el refrán, «hasta el rabo todo es toro», así que no me fío ni una pizca. Nunca he sido de esas de cantar victoria antes de tiempo. De pequeña era la que mejor corría de la clase, mejor incluso que el más rápido de los chicos, pero nunca daba por ganada una carrera hasta que cruzaba la meta. No confiarme era el truco para ser siempre la primera.
Creo que fue en esa época en la que empezaron las supersticiones. Tal vez nací con ellas pero no era consciente. No es que tenga muchas, ni me crea cualquier cuento chino popular. Tengo las justas y necesarias. O la injustas e innecesarias, según como se mire y lo escéptico que seas. Mi primera vez, que yo recuerde, fue en un examen de matemáticas. La cosa es que a mi esa asignatura se me daba fatal por no decir como el culo pero, de pronto, se obró el milagro. Cuando ya estaba más que dispuesta a suspender mi enésimo examen sobre logaritmos hice algo que no había hecho nunca antes, algo tan simple como escribir mi nombre y la fecha en negro porque se me había terminado el boli azul. Los bolis son traicioneros y siempre hacen eso en los momentos importantes. Se acaban. Y te dejan con la vergüenza de tener que pedir permiso a la profesora de turno para que algún alma caritativa y previsora se apiade y te deje el que tiene de repuesto. A mi me lo dejaron, pero negro. Así que entregué un examen todo escrito en azul menos mi nombre y la fecha del día que iban de luto.
No se me ocurría nada más triste que suspender un examen que encima no estaba combinado.
Dos días más tarde me dieron el papel bicolor de vuelta y en él, en tinta roja metiendo un elemento cromático más, estaba el más glorioso cinco de la historia de los cincos. Un cinco que me supo a pollo con patatas fritas. Desde ese día mis exámenes siempre estaban escritos a dos tintas. Nunca volví a suspender.
Con el paso del tiempo fui enamorándome perdidamente de mis pequeñas manías y adquiriendo varios amantes más que me complicaban la tarea de tener que acordarme de todo. Hasta que descubrí que había una poción mágica que anulaba todos los efectos negativos y que me libraría de todas las historias pasajeras y me haría serle fiel en las alegrías. En las penas no, porque su poder era que las eliminaba por completo. Esto pensaba antes. Ahora sólo creo que reduce un poco los malos tragos porque no tener penas es como no tener vida, van unidas.
“Hoy va a ser un día de mierda”, se me pasa por la cabeza. Pero vuelvo a caer en que tomé del polvo derramado y, por lo tanto, «puede que, a pesar de todo, hoy no sea tan malo».
Llego al trabajo, mi jefe me llama a su despacho y me dice muy amablemente que no necesitan nunca más de mis servicios. El “nunca más” retumba en mi cabeza como si me estuvieran clavando un cuadro justo en la frente. Le doy las gracias por su tremenda amabilidad y sus escogiditas palabras y mi uniforme y yo nos vamos a la calle. Podría haber llegado a ser directora general de esa empresa y haber logrado que se expandiera internacionalmente pero no me he tomado mi vaso con grumos sin pelusa.
Odiaba tremendamente ese trabajo, casi tanto como odio que me miren como a un cachorrito. «No se preocupe, señorita, seguro que todo le va a ir muy bien y ya verá como pronto encuentra un gran empleo», dijo.
No quiero un estúpido gran trabajo, quiero saber que tendré un sueldo a fin de mes con el que comprarme la leche y el Cacao Caos. Soy una absoluta incomprendida. Todos los genios lo somos.
Me miro en el reflejo de un escaparate y noto que el uniforme no me hace parecer igual que al resto de mujeres de la compañía. Parezco totalmente lo contrario. Aún así decido entrar por la puerta de ese comercio y comprarme un vestido nuevo lleno de colores. Pero, sobre todo, rojo.
De vuelta a la cruda realidad, hago un burruño al uniforme y lo tiro en el contenedor. Sin reciclar ni nada. Hoy no está el día para bollos. Lo cierto es que no tengo ni la más remota idea de lo que hacer. Sólo son las doce de la mañana y me parece una obscenidad ir a casa y meterme en la cama. Sobre todo porque no hay nadie esperándome en ella.
Las calles están más vacías de lo normal y tengo la sensación de estar caminando por una ciudad completamente desconocida. Decido hacer una metáfora de este momento y me dispongo a andar sin sentido. En cuestión de unas horas me he convertido en una autómata con un vestido pimentón.
El rojo me sienta de escándalo. Siempre lo ha hecho. Aunque sólo lo reservo para los días en los que mi estado de ánimo ni tan siquiera me conoce. Es mi chocolate. El rojo pega con mis ojos colorados de todas las lágrimas que me salen a borbotones desde que tiré el uniforme sin llevarlo a un contenedor textil. Siempre he sido muy de cuidar el medio ambiente pero no lloro por eso. Derramo lágrimas por mi miseria.
– Mírala, ahí va un animal solitario lamiendo sus heridas con su lengua de carmín – dice mi mala conciencia.
Viene a mi mente comprarme un gato y reírme de todos los estereotipos. Sí, quizá lo haga, es la idea más tremenda que he tenido en mucho tiempo. Al final, el ser racional que habita en mi me lleva a adquirir unas cortinas llenitas de flores. No son el gato pero me valen como cliché.
Pasaré mis días y mis noches sola, vistiéndome de rojo y contemplando mis nuevas cortinas. Este día apesta. Apesta como la señora con la que me cruzo que se ha debido bañar en colonia de la peleona. No es recomendable pasarse con el alcohol. En ningún sentido.
Y, así como si nada, ahí me viene otra vez la inspiración. Entraré en el primer bar que vea y me tomaré una copa de tinto. Bueno, mejor en el segundo que éste está vacío. Vale, en el tercero ya sí que entro que éste está mal decorado a rabiar. Abro la puerta e intuyo que mis ojos han elegido el sitio que más daño le va a hacer a mi recién reducido monedero.
– Una copa de tinto, el que a usted más rabia le de, por favor – le digo al camarero.
– ¿Está usted bien, señorita? – me pregunta muy galante, muy cortés.
– Sí, es solo un resfriado – responde mi avispada mente para justificar de forma fulminante mis ojos hinchados y mi nariz encendida.
En mi mundo él se lo ha creído “de pe a pa.” En el suyo bebo para olvidar.
Cojo la copa de vino y me hago la interesante. ¡Qué pena que ya no dejen fumar en los sitios! Ahora mismo iría corriendo al estanco más cercano y me compraría una cajetilla de cigarrillos largos para completar el cuadro. Mujer de rojo entre bruma gris.En lugar de hacer eso pago y me voy. Ya está todo el pescado vendido. Por fin ha llegado el momento de retornar al hogar. Mi refugio. Al fin y al cabo tengo que colgar las cortinas.
Continuará…
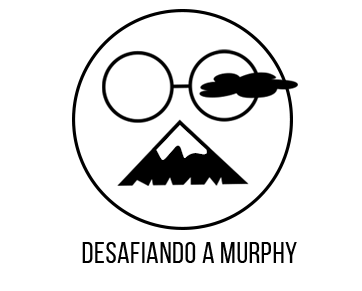
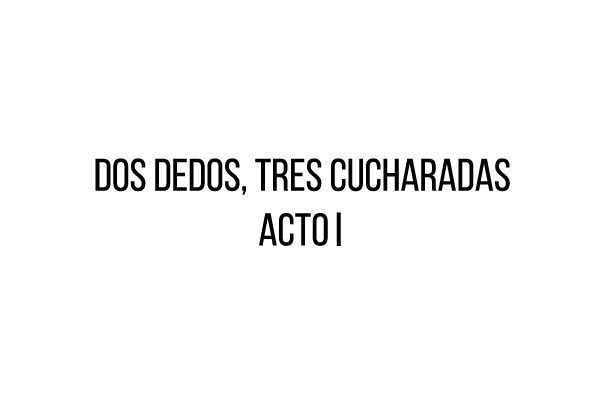
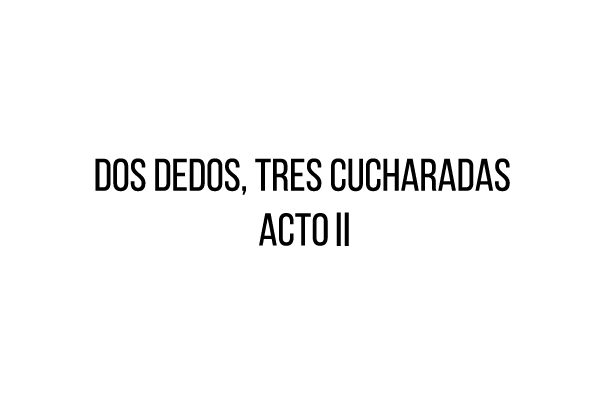
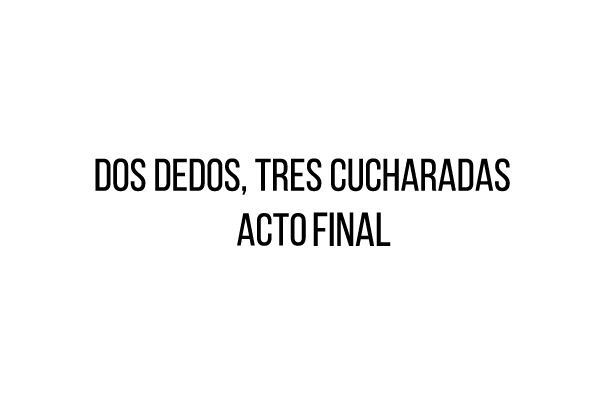


Trackbacks/Pingbacks